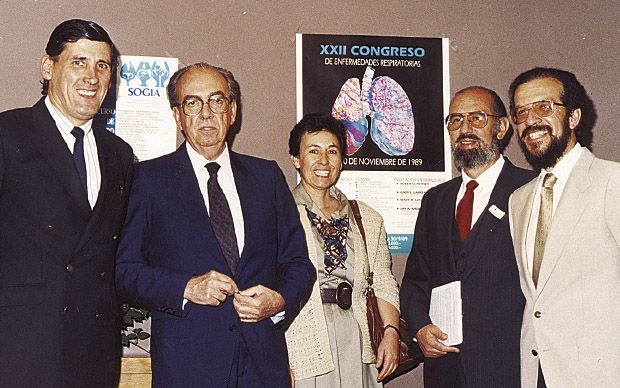Como fiel representante de los nacidos en el siglo XX, me ha tocado una vida bastante agitada. Tengo la sensación de haber vivido siete existencias distintas, cada una de las cuales me habría llevado por caminos muy diferentes.
Mi primera vida se inició en Barcelona, donde nací el 6 de Julio de 1927. Mi niñez estuvo marcada por la efervescencia política que caracterizó a España en esa época; primero la caída de la monarquía del rey Alfonso XIII y el inestable advenimiento de la Segunda República, y luego la Guerra Civil española, donde después de 3 cruentos años de lucha entre hermanos (1936-1939), el general Francisco Franco encabezó una de las dictaduras más crueles del siglo XX.
Mi padre había sido mecánico del llamado “aparato de aviación” del Rey de España y luego, como republicano, peleó en los 3 años de la guerra civil. Así fue como gran parte de mi primera niñez la pasé solo con mi madre y mi hermano Rafael en nuestra residencia de las afueras de Barcelona, que estaba cerca de una fábrica de aviones, la “Hispano-Suiza”, por lo que estuvimos muy expuestos a los implacables bombardeos enemigos. De esa época, llena de inseguridades y privaciones, conservo el recuerdo de la masiva destrucción de la ciudad por las bombas y de las largas estadías en los precarios, húmedos y helados refugios antiaéreos.
Un día de Enero de 1939, estaba en la calle jugando, cuando apareció mi padre muy alterado, con varios milicianos, en un camión con un ala de avión gritando: ¡Vamos, nos vamos ahora! Los fascistas están a las puertas de Barcelona, hemos perdido la guerra! ¿Cuándo vamos a volver? pregunté inocentemente. “Nunca” respondió (y cumplió su palabra). Mi madre cogió un cubrecamas con motivos persas (que ahora tiene mi sobrina en Chile), puso en él alguna ropa casi al azar y partimos a la frontera con Francia.
La primera noche la pasamos durmiendo en el duro suelo de una iglesia abandonada que estaba en el camino. El segundo día tuvimos que abandonar el camión y cruzar a pie, en un gélido mes de Enero, con la misma ropa que llevábamos puesta, los nevados Pirineos. Ya era de noche y empezó a llover. Ninguna de las escasas residencias de campesinos que encontramos se atrevió a darnos abrigo, hasta que llegamos a una bodega desocupada donde pasamos la noche, una de las más terribles que recuerdo, porque estábamos completamente mojados y los espacios eran tan estrechos que no se podía ni siquiera estirar las piernas.
Cuando a la mañana siguiente proseguimos la marcha, nos detuvo un piquete de gendarmes franceses que nos estaban esperando. Separaron a los hombres de las mujeres. Los hombres fueron enviados a una especie de campo de concentración, que era una playa turística abandonada en invierno, llamada “Angeles sur Mer”, donde solo había arena y donde -como decía mi padre-, “murieron como moscas” miles de refugiados españoles de disentería, tifoidea, neumonía y tuberculosis. Los gendarmes quisieron llevarnos a mi hermano y a mí, junto con los hombres, lo que hubiera sido una muerte segura. Pero mi madre, con fiereza vasca, nos apretó contra su pecho y no hubo quien pudiera separarnos. Así es como fuimos con las mujeres a un campo de concentración más benigno, en el pueblecito de Ruelles, al sudoeste de Francia, cerca de la ciudad de Anguleme, donde permanecimos durante 6 meses en lo que sería mi segunda vida.
Nos instalaron en unos galpones a las afueras del pueblo, donde dormíamos en el suelo sobre unos improvisados colchones de paja, pero al menos nos sentíamos protegidos de las inclemencias del invierno europeo y no pasábamos hambre. Paradójicamente éste resultó ser uno de los períodos más felices de mi vida. Fue como un renacimiento. En España había sido un niño.
Estábamos custodiados, aunque nadie pensara en huir, por un piquete de guardias senegaleses, enormes, de aspecto terrible: “Negros senegaleses, negros como el carbón, con los ojos amarillos, la madre que los parió”, cantábamos a sus espaldas, hasta que después de los primeros días ya les perdimos el miedo. El campo estaba cercado por unas alambradas con alambre de púas que se veían infranqueables. Los niños mayores pronto encontramos como esquivarlas, cavando unos huecos en la tierra, por debajo de los alambres. Nos sentíamos muy valientes y originales, pero con el pasar del tiempo, aunque seguíamos saliendo por los sitios prohibidos, ya no temíamos regresar de nuestros paseos, pasando por la puerta principal, delante de los gendarmes, que hacían la vista gorda.
 Yo salía todos los días del campo de concentración a recorrer el pueblo y sus alrededores y rápidamente aprendí a hablar francés y me hice de muchos amigos de todas las edades. Los campesinos franceses se mostraron muy generosos y nos hacían regalos, sobre todo de comida. Así que volvía con huevos, panes, almendras, quesos, que mi madre preparaba en una gran estufa que había cerca de nuestras camas. A mi hermano Rafael le daba asco la comida del campo de concentración que venía en una olla común, así que a él le reservábamos la mayor parte de las provisiones. Yo tenía 11 años, cumplí 12 en el campo, pero me sentía todo un proveedor y adquirí parte de la confianza que me faltaba en Barcelona y que tanto me ha servido después.
Yo salía todos los días del campo de concentración a recorrer el pueblo y sus alrededores y rápidamente aprendí a hablar francés y me hice de muchos amigos de todas las edades. Los campesinos franceses se mostraron muy generosos y nos hacían regalos, sobre todo de comida. Así que volvía con huevos, panes, almendras, quesos, que mi madre preparaba en una gran estufa que había cerca de nuestras camas. A mi hermano Rafael le daba asco la comida del campo de concentración que venía en una olla común, así que a él le reservábamos la mayor parte de las provisiones. Yo tenía 11 años, cumplí 12 en el campo, pero me sentía todo un proveedor y adquirí parte de la confianza que me faltaba en Barcelona y que tanto me ha servido después.
De repente, de la nada, llega una carta de mi padre que dice que hemos sido acogidos como refugiados españoles por Chile. No había oído hablar de ese país. Fui donde mi amigo campesino que tenía sus años y me llevó a una habitación llena de cachivaches, donde había un viejo mapa escolar y me dijo: “Le Chili…le Chili… voilá le Chili”. Y ahí apareció un país largo como un cordón, donde transcurriría la tercera parte de mi vida.
Sucedió que mi padre logró salir de su campo de concentración y pidió integrarse a un grupo de refugiados españoles que el Presidente Pedro Aguirre había encomendado a Pablo Neruda escoger y enviar a Chile. Así fue como un día cualquiera, a través de la ventanilla de un tren que nos llevaba a Burdeos, vi la figura inconfundible de mi padre que nos esperaba paseándose impacientemente por el andén de esta ciudad francesa. En el puerto nos esperaba, majestuoso, el vapor Winnipeg, que decían había sido el barco más grande del mundo. La realidad era un navío de carga donde solo cabían unos 300 pasajeros, pero tuvo que acomodar a cerca de 3.000. Pablo Neruda lo había alquilado para rescatar a esos refugiados de una España derrotada donde él había sido embajador y a la que tanto quería. En sus memorias cuenta que ésta fue una de sus mejores empresas.
El viaje en el Winnipeg duró alrededor de un mes y daría para otra historia. La llegada de noche, el 2 de Septiembre de 1939, al puerto de la esperanza, Valparaíso, del que solo se veían unas lucecitas suspendidas en los cerros, está grabada indeleble en mi alma. El día siguiente recibimos numerosas manifestaciones amistosas, tanto en el puerto como en Santiago, a donde llegamos en tren ese mismo día. El arribo a la estación Mapocho fue especialmente emocionante, incluyendo unos inesperados aplausos. Tanto la llegada a Valparaíso como posteriormente, el enfrentamiento con la gloriosa primavera santiaguina, fueron un auténtico shock cultural. Chile apareció ante mis ojos de niño como una verdadera copia feliz del Edén; había trabajo, oportunidades y una especie de optimismo en el aire, una sensación de libertad que no había conocido antes.
Llegamos a Chile con lo puesto. Mi padre empezó a trabajar como obrero, pero pronto se independizó. Para él no había horarios, fines de semana, días de fiesta ni vacaciones. Mi madre puso una pensión, donde desarrolló sus condiciones de excelente cocinera durante los primeros años. Mi hermano y yo la ayudábamos haciendo las camas de los escasos huéspedes.
Eran los tiempos del frente Popular y nos sentíamos muy bien recibidos, aunque no faltaron algunos periódicos que prevenían a la población contra todas las pestes que presumiblemente traíamos.
Estudié en el Liceo Valentín Letelier todas mis humanidades, gracias al esfuerzo de mis padres y la gratuidad de los colegios de esa época. La enseñanza era excelente, muy superior a la que tuvieron mis hijos en un famoso liceo muchos años más tarde. También gratuita fue la educación que recibí de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, donde obtuve mi título en Enero de 1953 y recibí el Premio Eduardo Moore “al mejor estudiante de medicina de la promoción 1952”.
En 1953 gané una beca primaria en la Cátedra de Medicina del Profesor Dr. Rodolfo Armas Cruz. Tuve el privilegio de trabajar con este gran maestro. Primero como becado hasta 1955 y posteriormente en distintos cargos docentes hasta 1966. Durante mi beca hice una estadística de las causas de hospitalización más frecuentes en el Servicio de Medicina y constaté con sorpresa, que las enfermedades respiratorias prevalecían sobre todas las demás, y aunque había distinguidos especialistas en todas la subespecialidades de Medicina Interna, no existía ninguno dedicado a las enfermedades broncopulmonares, la patología más prevalente (esto podía explicarse por la preeminencia que tenía la Tisiología como ramo aparte en esa época). Decidí entonces dedicarme a esta especialidad y durante la beca creamos, junto con el Dr. Edgardo Carrasco, el Departamento Broncopulmonar dentro del Servicio de Medicina del Profesor Armas Cruz.
En 1955 obtuve dos becas para estudiar en Estados Unidos, la W. K. Kellog del American College of Physicians y una beca de la Fundación Helen Wessel. Entre 1955 y 1957 permanecí como “Research Fellow en el Respiratory Physiology Department de la Universidad de Pensylvania en Filadelfia, con el Profesor Julius Comroe, donde seguí durante un año un curso de post-grado, el “Medical Faculty Training Program” y por un período estuve a cargo de los Servicios de Enfermedades Respiratorias y Laboratorios de Función Pulmonar de Estados Unidos.
A mi vuelta a Chile, con la ayuda de una donación de la Fundación Rockefeller, con un grupo de entusiastas colaboradores, montamos uno de los primeros laboratorios de Función Pulmonar del país, pero pronto nos encontramos que había un desafío más apremiante, la situación de la tuberculosis en Chile. El país tenía la triste fama de mantener una de las más altas tasas de mortalidad por tuberculosis en el mundo. Con el advenimiento de las primeras drogas antituberculosas, la situación mejoró dramáticamente, pero empezaron a aparecer inadvertidamente los primeros casos de resistencia bacteriana a las drogas empleadas.
Era la época de las llamadas Unidades Sanitarias y dentro de nuestra área estaba la Unidad Sanitaria Quinta Normal, que había hecho notables investigaciones epidemiológicas en tuberculosis, pero que estaba en franca declinación. En ella funcionaba un Policlínico de Tuberculosis. Se nos propuso trasladar a los enfermos de ese policlínico a nuestro incipiente Departamento Broncopulmonar y sin mayor reflexión, aceptamos. De un día para otro pasamos de estudiar la función respiratoria de unos pocos enfermos enfisematosos, a enfrentar el desafío de aprender y aplicar a una legión de enfermos desfavorecidos los modernos métodos de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis.
Dentro de un Servicio de Medicina que se iba haciendo cada vez más experto en el manejo de los antibióticos, estuvimos en mejores condiciones de aprovechar las primeras asociaciones de medicamentos antituberculosos. Pero no teníamos camas donde hospitalizar a nuestros pobres pacientes. Este hecho infortunado resultó ser providencial. Organizamos una central ambulatoria que llamamos de Tratamiento Controlado, donde los enfermos iban a recibir diariamente sus medicamentos bajo estricta supervisión, frente a la mirada de auxiliares de enfermería especialmente entrenadas. Pronto pudimos demostrar que nuestros pacientes ambulatorios mejoraban en mayor proporción que aquellos que lograban internarse en hospitales o sanatorios, donde no se usaba administrar el tratamiento bajo supervisión. Casi sin darnos cuenta habíamos descubierto lo que ahora mundialmente se denomina COT (Direct Observed Treatment), es decir Tratamiento bajo observación directa. Tenemos el orgullo de decir que Chile fue el primer país del mundo que empleó el tratamiento totalmente supervisado de la tuberculosis a escala nacional.
Eran los tiempos gloriosos del Servicio Nacional de Salud, la época dorada de la Salud Pública chilena, lo que facilitó la creación y florecimiento de un Programa Nacional de Control de la Tuberculosis moderno, que se anticipó muchas veces a las normativas de la Organización Mundial de la Salud. Poco a poco, el país se pobló de una red de “Centrales de Tratamiento Controlado”, que es la única tecnología que asegura que los enfermos reciban el tratamiento prescrito, sin el riesgo de hacer alguna forma de monoterapia y desarrollar resistencia bacteriana a los medicamentos empleados.
En 1959 el Profesor Benjamín Viel, Director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, me nombró Profesor Auxiliar y me asignó la Cátedra extraordinaria de Tisiología, que en esos años se extendía por todo un año académico. Tuve la oportunidad entonces de completar mi formación con una serie de becas: del British Council en el Cardio-Thoracic Institute del Brompton Hospital, de la Organización Panamericana de la Salud, en varios países de Europa y de la Kellog Foundation en los principales departamentos de educación médica de Estados Unidos.
En 1966 fui elegido Profesor Titular de Neumotisiología de la antigua Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y me trasladé al Hospital del Tórax, donde me tocó la honrosa función de reemplazar al Profesor Héctor Orrego Puelma. Posteriormente gané dos concursos, primero el de Jefe de Servicio de Tisiología del Hospital Sanatorio El Peral y después el de Jefe del Servicio de Medicina Respiratoria del Hospital del Tórax, donde la U. de Chile creó el “Instituto Nacional de Neumotisiología”, del cual fui su primer Director. Tuve la fortuna de atraer y contar con muy buenos becados y colaboradores, entre los que no puedo dejar de mencionar a los Drs. Alvaro Undurraga, Enrique Fernández, Rodolfo Paredes, Maruja Vicencio, José Antonio del Solar, Patricio González, Manuel Oyarzún, Ricardo Sepúlveda, Alfredo Estrada, Adriana Vega, Mónica Hiriart, Bruni Abarzúa, Luis Soto, Alonso Corradini, Leonel Madariaga, Patricio Zapata, Irene Zimmermann, Tomás Zamorano, Jaime Leyton, Carlos Matamala, Jaime Prenafeta, Patricio Godoy, Moisés Selman y Raúl Alvarez Valenzuela. Fueron años febriles y de muy fructíferas actividades. Con la formación de nuevas generaciones de especialistas y la implementación de nuevas técnicas diagnósticas, la especialidad experimentó cambios acelerados.
1973 y sobrevino el Golpe Militar y la situación cambió dramáticamente. Fui despedido de mi cargo en el Hospital del Tórax y, como varios otros Profesores y académicos en esa situación, permanecimos activos académicamente en seminarios, y reuniones en las casas de varios de ellos. Personalmente, un día a la semana, los días Jueves en la noche, nos reuníamos con los becados en mi casa, y teníamos reuniones Bibliográficas donde además resolvíamos los problemas de Chile y el mundo. Pero llegó el día en que tuvimos que suspenderlas.
En Enero de 1974 fui detenido por personal de seguridad del Estado bajo la absurda acusación, hecha por un colega, de “organizar a los médicos del Hospital del Tórax para derribar la Junta de Gobierno”. El cargo era tanto más disparatado cuando soy totalmente independiente y nunca he participado en política. El Servicio de Medicina del Hospital tenía dos pisos de hospitalización y el Servicio de Cirugía Torácica, uno. Los pisos llamados de Medicina sufrían por una angustiosa falta de camas, en tanto que el de Cirugía estaba siempre medio vacío. Yo propuse dedicar el segundo piso del Hospital a Laboratorios de Diagnóstico, como había observado en una visita a la Mayo Clinic y hacer un gran Servicio Médico-Quirúrgico en los otros dos pisos, donde se hospitalizarían indistintamente los pacientes médicos o quirúrgicos. La idea fue resistida por algunos, que lograron frenarla con mi detención, pero he tenido la satisfacción de ver que posteriormente ha sido implementada por mis antiguos colaboradores en el actual Instituto Nacional del Tórax. A pesar de lo absurdo de la acusación, pasé por la tristemente famosa casa de la calle Londres 38, por el Regimiento de Tejas Verdes, el Estadio Chile, la Cárcel Pública y una vieja casa “ad hoc” de la calle Agustinas. He decidido relatar con algún detalle, como una crónica más de nuestro tiempo, mi periplo en esos días.
El 2 de Enero fui detenido en mi casa y transportado maniatado con la vista vendada en una especie de furgón cerrado, donde ya estaban otros dos colegas en iguales condiciones. Nos llevaron a una casa que después he sabido que era la de Londres 38, donde me amarraron a una silla y donde permanecí dos días sin comer ni beber, con solo ocasionales visitas al servicio higiénico. Las horas pasaron lentas, sin apremios, sólo interrumpidas por los gritos desgarradores de los torturados en las piezas vecinas. Fuimos luego arrojados a un camión con otros detenidos; luego de un largo recorrido nos metieron en unas cabañas de madera y pronto supimos que estábamos en el temible regimiento de Tejas Verdes.
 Todas las mañanas llegaba un vehículo y se llevaba a un par de desventurados que volvían horas después desechos. A mí me tocó el último día; aún recuerdo en sueños el ruido premonitorio que hacía una rueda cuando se aproximaba a la cabaña. Me hicieron desnudarme y con los ojos vendados me acostaron en lo que pensé podía ser un Potro. Me amarraron los brazos por encima de la cabeza, me fijaron un electrodo en los genitales y otro en la muñeca izquierda y me dieron golpes de corriente eléctrica hasta que se convencieron que no tenía nada que confesar. Fue particularmente angustiosa la conversación que tuve, posteriormente a la sesión, con el que hacía de jefe de los torturadores cuando me preguntaba insistentemente por mis hijas.
Todas las mañanas llegaba un vehículo y se llevaba a un par de desventurados que volvían horas después desechos. A mí me tocó el último día; aún recuerdo en sueños el ruido premonitorio que hacía una rueda cuando se aproximaba a la cabaña. Me hicieron desnudarme y con los ojos vendados me acostaron en lo que pensé podía ser un Potro. Me amarraron los brazos por encima de la cabeza, me fijaron un electrodo en los genitales y otro en la muñeca izquierda y me dieron golpes de corriente eléctrica hasta que se convencieron que no tenía nada que confesar. Fue particularmente angustiosa la conversación que tuve, posteriormente a la sesión, con el que hacía de jefe de los torturadores cuando me preguntaba insistentemente por mis hijas.
Nuevo viaje, esta vez de vuelta a Santiago. Y cuando ya creía que habían quedado satisfechos con mis declaraciones y me iban a liberar, me encontré depositado en el frío suelo del Estadio Chile, donde al menos me quitaron la venda de los ojos y pude gozar de una buena ducha helada. Ahí por fin pudieron hacer contacto conmigo mis familiares, a los cuales hasta ese momento, se les había negado toda información sobre mi destino. Además, pude relacionarme con muchos otros detenidos y oír algunas escalofriantes historias que alimentaban el torturador “caldo e cabeza” , es decir el rumiar incesante sobre lo que nos esperaba en un futuro inmediato. Hacía pocos días, allí habían asesinado al famoso cantaautor Víctor Jara y habían cambiado a un jefe militar, el que todas las noches sacaba a varios detenidos, por orden alfabético, para ser fusilados.
Cuando nuevamente creí que por fin me estaban liberando, me trasladaron a la Cárcel Pública, donde pasé los primeros siete días en una pequeña celda totalmente aislado del mundo exterior; mi hijo Victor se las arregló para mandarme diariamente un racimo de uva envuelto en una hoja de El Mercurio del día. Luego en una celda para dos, nos apiñaron a seis detenidos representantes de la sociedad de la época. Me tocó una litera elevada, lo que me hizo recordar que durante el viaje en el Winnipeg también debía trepar a la litera más alta. En la cárcel me sentía feliz estando en un recinto oficial, por primera vez vi alejarse el peligro de muerte.
De pronto, con los pies cargados de grilletes, nos trasladaron a todos los médicos a una casona de la calle Agustinas con pretensiones de residencial. Después supimos que una organización médica de derechos humanos de Estados Unidos anunció su visita a Chile para revisar el trato que estaban recibiendo los galenos por parte de la Junta de Gobierno, lo que mejoró considerablemente nuestra situación. Cuando por fin fui liberado y restituido a mis funciones, aunque con firma semanal para que no me hiciera muchas ilusiones, tuve que oír en silencio como el coronel a cargo me decía, con gran pesar: “No le hemos encontrado nada. Pero lo seguiremos investigando”.
Como siguieran las acusaciones anónimas, hube de emigrar por segunda vez. Tenía tres oportunidades de trabajo, en Saskatchewan en Canadá, en la Universidad de Upsala en Suecia y la tercera, en Estados Unidos. Elegí esta última, donde el Profesor Julius Comroe, mi antiguo maestro de la Universidad de Pensylvania, ahora en San Francisco, me contrató en Enero de 1975 como “Associated Fellow” en el Cardiovascular Research Institute de la Universidad de California, donde permanecí durante un año y medio e inicié mi cuarta vida.
Me enfrenté a un shock cultural terrible, pero sobreviví con la ayuda de un psiquiatra de origen judío que también había pasado lo suyo. Venía de un Chile desolado en una época en que las revistas científicas eran cada vez menos accesibles entre nosotros y tuve que adaptarme al medio más exigente del mundo y a uno de los institutos de investigación más avanzados de Norteamérica. Mi principal función consistía en monitorizar la formación de becados tanto más informados que yo y pronto pude dirigir la Chest Clinic, donde tuve la oportunidad de introducir el concepto de “Médico de Choque” que tan útil había resultado en los Consultorios Externos del Departamento Broncopulmonar del Hospital San Juan de Dios y en el Hospital del Tórax.
No me acostumbré a la vida en Estados Unidos y extrañaba mucho a Chile y a mi familia, pero no siendo aconsejable aún volver, a mediados de 1976 acepté un cargo como Jefe de Servicio en el Hospital Sanatorio de Tarrasa, en Barcelona, mi ciudad natal, donde transcurrió mi quinta experiencia vital, la que duró solo seis meses, porque me llegó una oferta que no pude resistir.
En Enero de 1977 fui nombrado Director Ejecutivo de la International Union Against Tuberculosis (IUAT), con sede en París. Durante dos años tuve la responsabilidad de colaborar con la OMS en la Lucha Contra la Tuberculosis, en lo que sería la sexta etapa de mi vida. Viajé a todos los continentes, contribuí a la organización de Programas de Control de Tuberculosis en Tanzania y otros países de Africa, Asia y América Latina. Organicé Conferencias Regionales e Internacionales, como la XXIV World Conference de la IUAT en Brusselas en 1978 y enfrenté numerosos desafíos, como el de editar el International Journal of Tuberculosis en tres idiomas: inglés, francés y español y ampliar las actividades de IUAT para incluir al resto de las Enfermedades Respiratorias.
El hecho que un núcleo importante de mi familia se fuera reconcentrando en Chile, me hizo renunciar para volver a mi país de adopción a fines de 1978.
Mi vida había sufrido ya demasiados cambios y mi familia se había desmembrado. Me había divorciado de mi primera esposa, la Dra. Nieves Hernández Gómez y mis cuatro hijos estaban dispersos por el mundo. Primero, María Cristina, la mayor, estudiante de Antropología en la Universidad de Chile, tuvo que emigrar junto a un compañero ecuatoriano a Quito, donde se casó, terminó sus estudios y tuvo dos hijos. Yo emigré a Estados Unidos con mis dos hijos menores que aún estaban en el Liceo Manuel de Salas; María Isabel se casó en San Francisco donde sigue residiendo y Emilio me siguió a Barcelona, donde continuó sus estudios secundarios, porque quiso acompañarme a París. Victor se había quedado con mi hermano Rafael estudiando Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. De modo que durante largos años cada uno de nosotros estaba en cinco países distintos; Ecuador, Estados Unidos, España, Francia y Chile.
A mi regreso, nadie se atrevía a contratarme. Por fin fui acogido por mis antiguos compañeros del Hospital San Juan de Dios en el Servicio de Medicina del Profesor Esteban Parroquia y reinicié, una vez más, mis actividades docentes en la Universidad de Chile. Durante esta séptima y espero última vida, recibí una serie de reconocimientos que sería largo enumerar.
Por último, anotaré que fui elegido Presidente de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias y al asumir el cargo, no teníamos una sede fija, por lo que nos reuníamos por turnos en los Hospitales. Tuve la buena fortuna de contar con la entusiasta colaboración de los Drs. Juan Carlos Rodríguez, Patricio Gonzalez, Alvaro Undurraga y de la Dra. Eliana Ceruti. Alquilamos luego una oficina en el edificio que acababa de comprar la Sociedad Médica de Santiago y adquirimos teléfono propio. Mi hermano Rafael, que ya era un próspero empresario, nos donó el primer computador. Así organizamos Congresos de la especialidad y creamos secciones de Kinesiología, Enfermería y Tecnología médica y organizamos diversas jornadas y Cursos Docentes en Santiago y regiones.
En cuanto a mí, me uní a la Dra. Eliana Ceruti Danús, quien me ha dado estabilidad emocional que tanto necesitaba. Actualmente sigo haciendo docencia ad honorem en el Hospital San Juan de Dios y en el Instituto Nacional del Tórax y continúo como asesor del Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud.
Estoy agradecido de la vida, de Chile, de todos mis compañeros de trabajo y especialmente de mi familia, que ha sido mi apoyo, mi razón de peregrinar y mi consuelo en los momentos de infortunio.
[su_note note_color=»#f7e768″ text_color=»#2a5077″]Nota de la redacción
El fuerte vínculo creado por el Dr. Farga, como editor de la sección Tuberculosis, con la Sociedad Ch. de Enfermedades Respiratorias, fue reconocido por ella, y se le pidió que escribiera su “imperdible historia personal”, que es la que reproducimos. El Profesor Farga tiene un impresionante currículum, en el que destacan: Presidente de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias (1984-86), Fellow del American College of Physicians (USA 1987), Miembro de número de la Academia de Medicina del Instituto de Chil (1988), Miembro del Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (Ginebra, Suiza, 1982-92), Miembro de Honor de la International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (Paris, 1998), Maestro de la Medicina Interna (Santiago, 2013) y Miembro Honorario de la Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT 2016). Autor del libro Tuberculosis, ya en su tercera edición. Lamentamos su fallecimiento, el pasado 15 de julio de 2019. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos.[/su_note]